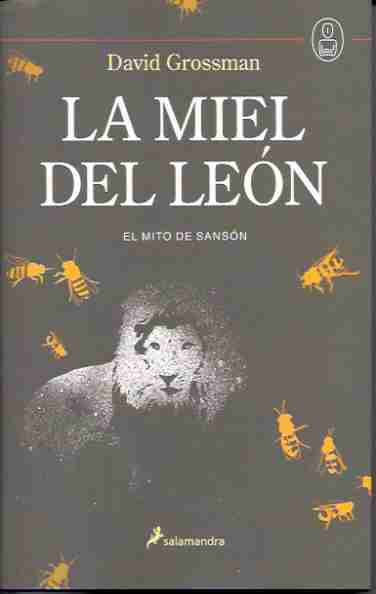Desde la terraza de mi hostal veo cada noche a los hasidim caminando sobre los tejados de la Ciudad Vieja. A veces, van en pareja, hablando, como conspirando. A veces, se oye al muecín llamar a la oración a los del la fe de al lado. A veces, una noche, hay policías de paisano persiguiendo a la carrera y con la mano en la pistolera una amenaza que resulta invisible. Siempre hay unos cuantos gatos que los contemplan y, al fondo, la cúpula dorada de la Mezquita de la Roca. Debajo de sus pisadas está una de las arterias del barrio árabe, la que va a desembocar a la vera del Muro de las Lamentaciones. A esa hora, los árabes-israelíes ya han recogido el ruido de sus tiendas y en los pasajes techados sólo quedan niños que montan en bici y juegan a las canicas sobre el suelo empedrado.

Sobre esas mismas piedras ha corrido la sangre de los fieles de las tres grandes religiones monoteístas. Así se ha construido este lugar. A base de conquistas y cruzadas. Así se sigue manteniendo. Pendiente de intifadas y muros. Tiene cojones. Jerusalén es ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Tres religiones a las que se les llena la boca con palabras como amor y piedad. Tres religiones con profetas comunes y mandamientos similares. Tres religiones y un mismo Dios. El odio.
Esto es como un viaje en el tiempo. Me imagino así Toledo en la época de las Tres Culturas. Judíos, moros y cristianos. Juntos pero poco revueltos. Es como hacer turismo en una herida abierta. Hay mucha vida, bacterias y organismos pococelulares que se mueven de un lado a otro, hay mucho dolor. Es como quedarse contemplando el fuego de la cerilla que va a encender la mecha que hará volar un polvorín. La llama le mantiene a uno hipnotizado, tranquilo a pesar de la inminente explosión.

Los ultraortodoxos caminan como rezan, ajenos a todo y con el cuerpo inclinado hacia el suelo. Son arrogantes. O se lo parecen a todo el que se cruza con ellos. Son indescifrables. O me lo parecen a mí. Los árabes son como en todas partes. Más alegres, más desordenados y, algunos, con esa mirada torva que tanto nos asusta desde que conocimos al jeque Yasín o, quizás, desde los tiempos de Suleyman. Los cristianos, salvo los curas ortodoxos griegos, los armenios y algún franciscano que se reparten los cuidados de sus santos lugares, son turistas armados con cámaras digitales que no dejan una piedra sin retratar y que a veces se calzan una cruz para recorrer en plan Jesucristo resucitado y superestar la Vía Dolorosa.
Fuera de la Ciudad Vieja, los israelíes viven ajenos a todo esto. Como si esta Ciudad Vieja fuese de verdad un viaje en el tiempo y no un barrio de Jerusalén. Conocí en Tel Aviv a una chica que había nacido y vivido casi toda su vida aquí a pesar de llamarse Aviv (primavera en hebreo, por cierto). Bien, Aviv me confesó que sólo habia cruzado unas cinco veces los muros de la Ciudad Vieja. Los israelíes viven de espaldas a ella lo mismo que viven lejos de Jersualén Este, el barrio árabe, y que se mantienen separados de lo que ocurre en Cisjordania. No sólo por ese muro que en un lado se llama de seguridad y en el otro de la vergüenza, sino porque prefieren no acordarse de que los palestinos andan por ahí. Y si se acuerdan, es para pensar que son unos cabrones que se inmolan en su mercados, en sus bares y en sus autobuses. No les falta razón en eso a los israelíes. Supongo que cuando llevas sesenta años con un problema que te estalla cada día en las narices tratas de olvidarte de ese problema.
Ahora la cosa está tranquila, pero dice Abu Hassan que algo gordo va a suceder dentro de poco. Abu tiene una agencia de viajes distintos, Alternative Tours. Organiza excursiones turísticas por la ciudad y alrededores pero, sobre todo, visitas de contenido político en las que él hace de conductor impetuoso y guía apasionado y muestra la realidad, su realidad, palestina. Cuenta que él es ciudadano de Jerusalén pero no de Israel. Dice que puede votar al alcalde pero no al primer ministro. Se queja de que, en cualquier caso, los que son árabes-israelíes como él pagan los mismos impuestos pero reciben pocos servicios de la municipalidad. Recorre en su furgoneta el muro explicando cómo divide pueblos en dos, cómo hace la vida imposible a los palestinos, cómo se utiliza como herramienta de humillación más que de seguridad.

El muro, por ejemplo, corta el acceso más directo a una universidad y obliga a sus estudiantes a recorrer kilómetros para llegar a ella. Los controles hacen que los trabajadores que tienen que fichar por la mañana deban hacer noche en esos puestos. Según Abu, buena parte de los atentados eran cometidos por residentes en Jerusalén y, por tanto, podrían seguir cometiéndose a pesar del muro. Según Abu, además, la reducción de los incidentes violentos desde la construcción del muro no se debe a tal hecho, como dice el Gobierno de Israel, sino a la decisión tomada por los grupos armados de atentar sólo en territorios ocupados.
Abu ha estado tres veces en la cárcel. La primera con trece años por tirar una piedra que él dice no haber tirado. Las otras dos, por cosas peores que no quiere contar. Un día Abu decidió cambiar de actitud, montar la agencia y dedicarse a esta acción directa informativa que le parece más útil y efectiva. Es de agradecer.

Idit y Omer no son de Jersualén. Son de Tel Aviv pero me sirven como ejemplo del otro lado. Escuchan rock and roll en un bar y beben tragos de Jack Daniels sin perder el equilibrio. Tienen 18 años, acaban de terminar el colegio y van a entrar al servicio militar. Dos años, sólo, por ser chicas. Es obligatorio pero da igual. Les apetece. Quieren hacerlo. Lo consideran necesario. Idit y Omer representan lo que el líder sionista Zeev Jabotinsky llamaba «una nueva raza psicológica de judíos». Los fundadores del Estado de Israel en el 48 tenían claro que necesitaban de ciudadanos fuertes y agresivos para que no les volviese a pasar por encima un Holocausto. Los israelíes son gente orgullosa y tienen motivos. Un estado bien organizado a pesar de los casos de corrupción, un montón de empresas punteras que fabrican desde zapatos Crocs hasta tecnología punta y, encima, son guapas y guapos. Los israelíes son chulos. Y más les vale. Están rodeados por países que quieren su eliminación igual que el general Custer estaba circundado de indios suspirando por hacerse una peluca con su cabellera.
Ésa es la cuestión. No son los palestinos los que amenazan a Israel. Los palestinos sólo son la pelota con la que Irán, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Estados Unidos y Europa juegan un partido de voley que se está haciendo interminable. Los conflictos alimentan a los que mandan, son su razón de ser y estar en el poder. A los israelíes les interesa más que a nadie retirarse a las fronteras del 67, tratar de vivir tranquilos y dedicar parte del 16% del PIB que invierten en Defensa a otras cosas más simpáticas. Del mismo modo, a los palestinos les conviene reconocer el Estado de Israel, construir el suyo propio y decidir si quieren prosperar y de qué manera. A sus gobernantes y a los de los países de alrededor, en cambio, la solución más sencilla les parece la peor. No creen que la recta sea el camino más corto entre dos puntos y se encargan de dibujar curvas en sus respectivas hojas de ruta para seguir al volante gracias al miedo, la miseria y el terror.

Y, mientras, Jerusalén sigue siendo un lugar fascinante en el que uno se puede asomar a una terraza y contemplar la Historia de la humanidad encerrada en un muro con ocho puertas. Una Historia estúpida y rebosante de sangre pero nuestra Historia, al cabo.
Read Full Post »